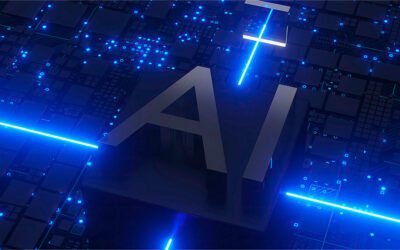Salvador Ruiz Gallud, Socio Director de Equipo Económico
Como expresión de nuestro instinto de supervivencia, la psicología humana sobrevalora las pérdidas potenciales respecto de los beneficios de un juego o un negocio. Pesa más en negativo una pérdida de 100 de lo que se aprecia en positivo una ganancia de ese mismo importe.
Entre las “pérdidas” asociadas a cualquier actividad figuran de manera relevante los costes fiscales. Son por ello factor esencial a considerar ‑incluso en exceso‑ por cualquier inversor, de manera que, si su importe resulta significativo, normalmente serán muy pocos los arriesgados que decidan acometer el correspondiente proyecto.
A lo anterior debe añadirse que la información sobre los tributos que un empresario o profesional debe asumir nunca es completa. Primero, porque los sistemas tributarios pueden ser complejos, y más el nuestro, en el que es difícil adentrarse en la espesura de las múltiples normas locales, autonómicas, estatales e incluso comunitarias que lo integran. Pero más allá, porque la fiscalidad evoluciona constantemente y hay que estar pendiente de los cambios que se van anunciando e introduciendo, sobre todo desde el gobierno central.
Y es en el ámbito gubernamental en el que se sitúan prácticas muy poco recomendables desde el punto de vista de la producción de expectativas favorables para la atracción y retención de inversión extranjera, actividad empresarial y empleo, algo que debería preocupar a cualquier autoridad responsable.
Son diversos los hitos que denotan una lamentable gestión de expectativas en el ámbito tributario.
Empezando por la circunstancia más reciente, hace unas semanas se ha introducido el mal llamado “impuesto de solidaridad de las grandes fortunas”, regulado en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias.
Se trata de una figura tramposa, mediante la que el Estado quiere romper de manera burda la barrera constitucional definitoria de las competencias autonómicas. Su finalidad explícita es dejar sin efecto las bonificaciones establecidas por Madrid o Andalucía en el tradicional Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la treta de crear un nuevo impuesto casi idéntico, paralelo, de nombre diferente, no bonificable por las Comunidades Autónomas.
Nuestros impuestos sobre el patrimonio son figuras en general inéditas. En la Unión Europea ningún otro Estado Miembro mantiene un tributo de esa naturaleza. Sólo en Noruega y Suiza, países extracomunitarios, se encuentra un impuesto similar, y en otros muy pocos países del mundo.
Ello se debe a que los impuestos sobre el patrimonio suponen una doble imposición sobre el ahorro, que previamente habrá tributado en el impuesto sobre la renta, y que incluso puede tributar por tercera vez si el patrimonio se transmite a terceros por herencia o donación.
El nuevo impuesto español contribuirá de manera muy relevante a identificar a nuestro país en el escenario internacional como de fiscalidad agresiva, y por tanto poco recomendable como destino de inversión y de ubicación de actividad empresarial. Es obvio que los emprendedores de éxito, que arrastran tras de sí actividad económica y empleo, suelen disfrutar de importante capacidad económica.
Pero además merece la pena recordar que fue en la rueda de prensa del jueves 29 de septiembre cuando los responsables del Ministerio de Hacienda anunciaron el alumbramiento del impuesto, indicando que “se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024 (…)”. Con ello se generó una primera natural inquietud, dados los rasgos técnicos de la figura antes apuntados.
Algo peor estaba sin embargo por venir, cuando por fin se presentó en el Congreso de los Diputados la enmienda reguladora del impuesto, incorporada a la proposición de ley entonces en tramitación. La enmienda, presentada con nocturnidad el último día de un plazo prorrogado seis veces, anunciaba que el nuevo tributo se exigirá ya para 2022, a pesar de los años señalados inicialmente en aquella rueda de prensa.
Al margen del concreto efecto fiscal, la imagen de España se ve dañada cuando se establece una figura tributaria caduca sin ninguna antelación, sin respeto por tanto a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de los ciudadanos.
Pero como hito previo en el que se enmarcan las circunstancias comentadas, también desde el gobierno del Estado se han venido haciendo en los últimos años continuas referencias a la necesidad de incrementar nuestra presión fiscal, para igualarla a la europea. De nuevo, se trata de un mensaje refractario de la inversión y de la actividad empresarial.
Así, la Componente 28 (“Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el gobierno español para acoger los fondos europeos, proclama: “ello [la consolidación de las finanzas públicas] pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del Bienestar”. Lo que, a falta de un plan de medio y largo plazo de reordenación de los niveles de gasto público, se puede leer como “necesitamos más impuestos para financiar un gasto descontrolado”.
La presión fiscal es el cociente entre, por un lado, los impuestos y cotizaciones sociales que se satisfacen en un país, y por otro, su Producto Interior Bruto. En los años previos al COVID esa variable ha oscilado en España en niveles próximos al 35%, es cierto, con matices, que por debajo de la media de presión fiscal de la Unión Europea (área Euro), cercana al 40%.
Pero no es menos cierto que esos datos fríos deben contrastarse con la renta per cápita, es decir, con el cociente entre el PIB y el número de habitantes del país. Si se entiende que un sistema tributario debe ser progresivo, como pensamos casi todos y como exige nuestra propia Constitución, los ciudadanos de menor renta deben satisfacer un porcentaje de impuestos inferior al de los contribuyentes más adinerados. De idéntica forma, no cabe exigir la misma presión fiscal a países con nivel económico diverso.
En todo caso y a pesar de lo dicho, las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) determinan una importantísima elevación de la presión fiscal española, hasta incluso el 43,5% en 2023.
En definitiva, son todas las circunstancias anteriores puntos de anclaje de expectativas muy negativas en un plano tan sensible como el tributario, alentadas por lo inesperado de los nuevos gravámenes -como el anticipo a 2022 del nuevo impuesto sobre el patrimonio, o como las nuevas prestaciones exigidas a las entidades financieras y energéticas-, cargados de intención política e injustificados en lo económico, precedidas de mensajes que a veces incluso quedan en solo eso, meros anuncios que luego no se materializan en normas -como las advertencias de cierta nueva imposición medioambiental‑, pero que también ocasionan huida de los inversores precavidos. Todo ello en el marco de un constante recordatorio de que en España los impuestos son insuficientes y tienen que subir.
Esa mala praxis que viene desarrollando nuestro gobierno en el ámbito tributario pierde de vista además las políticas fiscales de nuestros países vecinos, mucho más atractivas para los agentes económicos.
Esperemos en el futuro mayor coherencia y responsabilidad de los que, siendo “servidores” públicos, muchas veces parece que trabajan para la competencia.